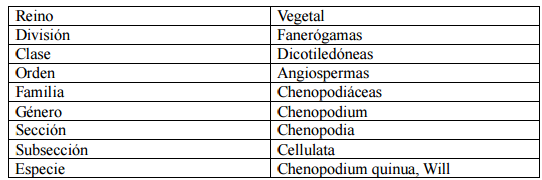Antes del apogeo de la cultura Tiahuanacota existían civilizaciones Chulipa-Urus que habitaban las regiones occidentales de los andes y sus contrafuertes que formaban las serranías del Thunupa, Cora Cora (Huatari, Yaretani) y otros. El pueblo Chulipa, de origen cazador, vivía a orillas del lago “Ninchin” En el lago abundaban aves, peces y otras especies, de cuya caza y pesca se alimentaban sus moradores. La vida era pacífica con la abundancia de productos naturales, siendo los habitantes felices. Toda la cultura que floreciera en esa región tenía como Dios supremo a “Mama Thunupa”, a quien adoraban con rituales, al mismo tiempo que rendían culto a otras advocaciones celestiales.
De un momento a otro pasaron aquellos buenos tiempos y llegó como castigo la sequía prolongada. Las aguas del lago empezaron a secarse paulatinamente, hasta que se secó por completo, convirtiéndose el lugar en campos salinos, lo que ocasionó hambruna y desolación, diezmando a los animales silvestres y la desaparición de toda vegetación herbácea en la región. Los habitantes empezaron a debilitarse físicamente, al mismo tiempo que se presentó una rara epidemia que ocasionó la muerte de mucha gente.
Los habitantes guiados por sus “yatiris“acudieron a realizar rogativas crepusculares, pidiendo perdón de sus posibles pecados cometidos, rogando que “Mama Thunupa“Diosa suprema, les prodigue una divina salvación. Las ceremonias rituales eran frecuentes en toda la región de los andes orientales y occidentales (ya que la hambruna se expandió al secarse el lago), acentuándose la prolongada y fatal sequía.
La diosa “Thunupa” escuchó los ruegos y plegarias de los pobladores, y con su poder supremo dispuso el envío de la ñusta “Jiuyra“, una estrella convertida en bella doncella, que en obediencia se apareció en la población, pero extrañamente no fue bien recibida ni mucho menos comprendida en sus prédicas. Luego de deambular por algunas regiones de las tierras altiplánicas habitadas por los Urus, tomó rumbo hacia el sur. Los moradores, al verla llegar se arremolinaron a su alrededor demostrando una acentuada curiosidad por ella, quien les dijo: “Soy la Ñusta ‘Jiuyra’ (*), vengo enviada por la Diosa ‘Thunupa’ con una misión celestial para salvarles de la sequía, de la hambruna, de las enfermedades y de todos los males con el que están siendo castigados por la ‘Pacha Mama’. Pocos escucharon con atención y con cierta incredibilidad se burlaron de ella. En sus últimas palabras “Jiuyra” les dijo:
“De aquí a un tiempo, en este lugar, por donde yo camine, una hierba muy resistente al frío y a las heladas brotará; tanto su fruto, sus hojas y tallos les saciará el hambre y los curará de sus enfermedades, será también muy resistente a las sequías”.
Pero la incredibilidad de la gente era generalizada y continuaba. Un día primaveral desapareció Jiuyra”, observándose luego de un tiempo que en las regiones y lugares por donde caminó, se vio brotar del árido suelo una rara y desconocida plantita que vegetó junto a la admiración de los nativos. Las mujeres, entonces la llamaron “Jupaja” ella es, “Jupagua” (es ella “Jiuyra) habiendo visitado a las tribus de Chalú, Marquiri, Panturani, Leconza y otros poblados donde ahora hay quinua.
En este lugar (hoy Salinas de Garci Mendoza) hubo hambruna como consecuencia de la sequía, así como epidemias. Ante ello, los moradores hicieron constantes penitencias y rituales, pidiéndole a la diosa “Thunupa” clemencia para la subsistencia de sus habitantes.
El gran lago “Minchin” se secó, convirtiéndose en interminables pampas salinosas, desapareciendo las aves para la caza. El cambio del paisaje fue algo sobrenatural y la llegada de “Jiuyra” ahora es bien reconocida. “Nuestras rogativas han sido escuchadas por nuestra diosa Thunupa”, dijeron los moradores, y con mayor insistencia efectuaron rituales mediante ruegos constantes a su diosa y a las divinidades tutelares de la región.
“Jiuyra” les dijo: “Yo he venido a buscar la salvación de la hambruna, de las enfermedades y de todo mal que sufren los habitantes e hijos de la ‘Diosa Thunupa’. Ella me ha enviado a esta tierra al escuchar el ruego de ustedes”, agregó la sagrada “Mama Jiuyra”. “¿Cómo puede ser?”, dijeron los nativos. “Yo viviré en estas regiones hasta mitigar la sequía, calmaré el hambre, desviaré las epidemias, curaré las enfermedades, les protegeré de las desgracias; conmigo ustedes serán una raza sana, inteligente, físicamente fuerte tanto en sus largas caminatas, como en el trabajo; les daré consuelo y felicidad en su existencia; esto será así cuando crean en lo que les digo”.
Todos quedaron atónitos y meditabundos y se dijeron entre sí: “Esa es hija de la ‘Diosa Thunupa’. Es nuestra salvación, nuestra ‘Diosa Thunupa’ ha escuchado nuestras plegarias”.
n atardecer, en multitudinaria aglomeración de los habitantes, “Jiuyra” les dijo: “Acompáñenme a caminar por la falda de aquellas serranías”. Obedientes, junto a ella le acompañaron caminando, subieron por una colina, y al atardecer, las mujeres Chulipa-Urus rogaron a la ñusta diciéndole “Chisiguay-Mama” (es tarde, descanse niña).
Luego se produjo un leve descanso para seguir la caminata, y “Jiuyra” les dijo; “Desde ahora ya no morirán de hambre, en todas estas regiones yo viviré junto a ustedes sin separarme; observen el panorama, cuán hermoso es y con mi existencia será una maravilla; al estar junto a ustedes les curaré de las enfermedades, les daré fuerzas para trabajar, una variedad de alimentos se servirán, soportarán las sequías y serán felices como antes habían vivido”.
En ese instante “Jiuyra” miró el horizonte en forma panorámica… una brisa extraña e ígnea cubrió el ambiente, y acarició suavemente el rostro de los que la acompañaban y “Jiuyra” se convirtió en un hermoso nimbo blanco, perdiéndose en el firmamento. La multitud que la acompañó quedó muda al observar la desaparición de la diosa “Jiuyra”.
Pasaron algunos días y los acompañantes volvieron por el lugar donde “Jiuyra” desapareciera. Pero grande fue su sorpresa cuando descubrieron que en los alrededores de aquel lugar, y en todas las regiones por donde caminó la ñusta, germinaba una desconocida vegetación. Los nativos volvieron a esos lugares para observar la veracidad y quedaron mucho más sorprendidos al ver que las plantitas se desarrollaban constantemente, brotando de ellas abundantes hojas, que ellos utilizaron. Al final, la vegetación produjo un menudo fruto que llamaron “Jiuyra”, en honor a la ñusta que les visitó; desde entonces la quinua es utilizada como alimento.
https://books.google.com.pe/books?id=kkXZuGXITpsC&printsec=frontcover&dq=quinua&hl=es-419&sa=X&ved=0CCkQ6AEwA2oVChMIxv3l7MbcxwIVwkKQCh1iBQ3i#v=onepage&q=quinua&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=kkXZuGXITpsC&printsec=frontcover&dq=quinua&hl=es-419&sa=X&ved=0CCkQ6AEwA2oVChMIxv3l7MbcxwIVwkKQCh1iBQ3i#v=onepage&q=quinua&f=false